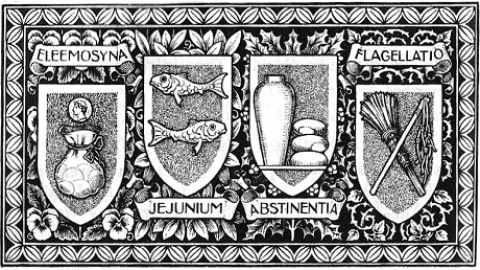La obligación que tenemos de meditar en los dolores de la Santísima Virgen

Estaba Santa María, la Reina del cielo y la Señora del mundo, dolorosa al pie de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor mío.
I. Cuando Jesús, hablando desde la cruz, quiso infundir en el discípulo amado, y en él a todos los hombres, el amor a la Virgen Santísima, le puso únicamente esta razón: «He aquí a tu Madre», que fué bastante para que Juan y todos los fieles que él representaba tuviesen siempre un encendido amor a esta celestial Señora. He aquí el poderoso argumento que nos obliga a todos a tener una sincera y constante devoción a la Virgen Dolorosa. ¡María es nuestra Madre ¿Podríamos olvidarnos de una Madre tan afligida, que llora y suspira entre horribles angustias y dolores? ¿Podríamos verla sufrir sin conmovérsenos las entrañas de piedad por sus gemidos y suspiros? ¡Ah! Basta sólo ser hombre para tener compasión de cualquier desventurado que vemos agobiado de penas aunque nos sea completamente desconocido; pues, como dice San Juan Crisóstomo, somos naturalmente inclinados a misericordia; por lo que, no sentir pesar de los males de los otros, es prueba de un ánimo desnaturalizado. ¡Oh Dios! ¿Y podríamos ser insensibles con una Madre como María, a la cual estamos unidos con mayores y más fuertes lazos que lo estamos a nuestras propias madres, que sólo nos dieron la existencia material del cuerpo? ¡Oh! Si Dios nos iluminase suficientemente para que conociésemos su martirio, veríamos tal abismo de penas que nos sería imposible no llorar la desolación de María.
¡Ah! Despertemos cuantos nos preciamos sus hijos y prorrumpamos en amargo llanto por tantas angustias y penas de nuestra divina Madre. Ella es todo amor por nosotros; ¿por qué, pues, dejarla desfallecer y consumirse sin tenerle compasión?
II. Esta obligación de meditar frecuentemente los dolores de nuestra Madre adquiere mayor fuerza a causa de los motivos que Ella tuvo para sufrir. ¡Ah! No por mera casualidad ni por fuerza es María la Reina de los Mártires, sino porque quiso libremente y con pleno consentimiento padecer por el ardentísimo deseo que tenía de vernos libres de la infeliz condición de esclavos del demonio. ¡Oh, en qué espantoso estado se encontraba el mundo antes que Jesús y María pusiesen manos a la gran obra de la redención del género humano! Entonces el enemigo de los hombres era el dueño del mundo, porque tenía cautiva bajo su tiránico yugo a la mísera descendencia de Adán, gobernándola despóticamente, para después conducirla a la perdición eterna. Pero la Virgen, lamentándose en su corazón a vista de tanta desdicha, ¿qué hace? Conociendo perfectamente que el mal causado por el pecado no podía restaurarse sino por una Persona Divina, cuando se le pide consentimiento para ser la Madre de un Dios que habrá de morir precisamente para borrar los pecados del mundo, se somete a la divina voluntad, aunque el Verbo humanado en sus entrañas tenga que ser para Ella una espada agudísima de dolor. Por lo que, con este consentimiento, dice San Anselmo, quiso y procuró con todas las fuerzas de su alma nuestra salvación, aceptando los atroces sufrimientos que para ello tendría que sufrir.
¡Oh Caridad de María hacia los míseros mortales! ¿Podría haber mayor obligación que la que tenemos de recordar frecuentemente el generoso acto con que se ofreció para rescatarnos de nuestra esclavitud y de todo lo que hizo para ello? ¡Ah! Es preciso, para eso, nada menos que la vida de su divino Hijo, con el cual es María una misma cosa; por lo que, al querer Ella el sacrificio de su Hijo, quiere también el suyo propio, sobrellevando en su alma todo lo que sufrió el Redentor para redimir al mundo.
¡Ah! ¿Y se podrán oír tales cosas, dice San Bernardo, y no gemir? Sería esa la mayor de las ingratitudes para con una Madre tan tierna y compasiva.
III. El no compadecer a la Virgen Dolorosa es señal cierta del poco o ningún aprecio en que se tiene el misterio de la Redención, pues el olvido de sus dolores demuestra también el olvido de la Pasión y muerte de cruz, con la que Jesucristo pagó nuestro rescate. ¿Quién podrá imaginar una persona que con devoción y gratitud recuerde los sufrimientos soportados por el Hombre-Dios y no piense al mismo tiempo en su Madre, que a su lado padece y agoniza? ¿Que mire al Hijo en el lecho del dolor y no se digne echar una mirada a la Madre, que desfallece de pena, sin hallar consuelo al ver morir a su amada Prenda? ¿Que tenga fijo el pensamiento sobre la Cruz sin bajarlo jamás al pie, donde se encuentra atravesada de inmenso dolor la Virgen María? ¡Ah! Esto no puede suceder sin renegar de aquel sentimiento natural con que creemos los bienes o los males de los hijos como propios de las madres. Pues bien: nada hay tan monstruoso y deforme como que un cristiano se olvide y aun desprecie a su Salvador, que le ha libertado de la esclavitud del demonio, de la tiranía del pecado y de la muerte eterna que tenía merecida, si este amoroso Hijo de María no se hubiese puesto como fiador ante la divina Justicia, pagando nuestras deudas a costa de tanta sangre, con el precio de su misma vida; ¿qué decir ahora de un hijo que nunca se acuerda de haber recibido la vida de su padre y que ni le conserva ningún reconocimiento?
Acordémonos, pues, frecuentemente de la gravísima obligación que tenemos de pensar en los misterios del Calvario. De la Cruz bajemos la vista a la Madre afligidísima, que llora al pie de ella, consumiéndose de infinito dolor y tormento. Imaginemos que Dios nos dice a este propósito: «Debes recordarte qué cosas y cuántos tormentos padeció mi Madre por ti.» ¡Oh, sí!, no fueron pocos ni ligeros, sino muchos y muy grandes los dolores que esta amantísima Madre padeció en la muerte de Jesús para alcanzarnos la salud y la vida eterna